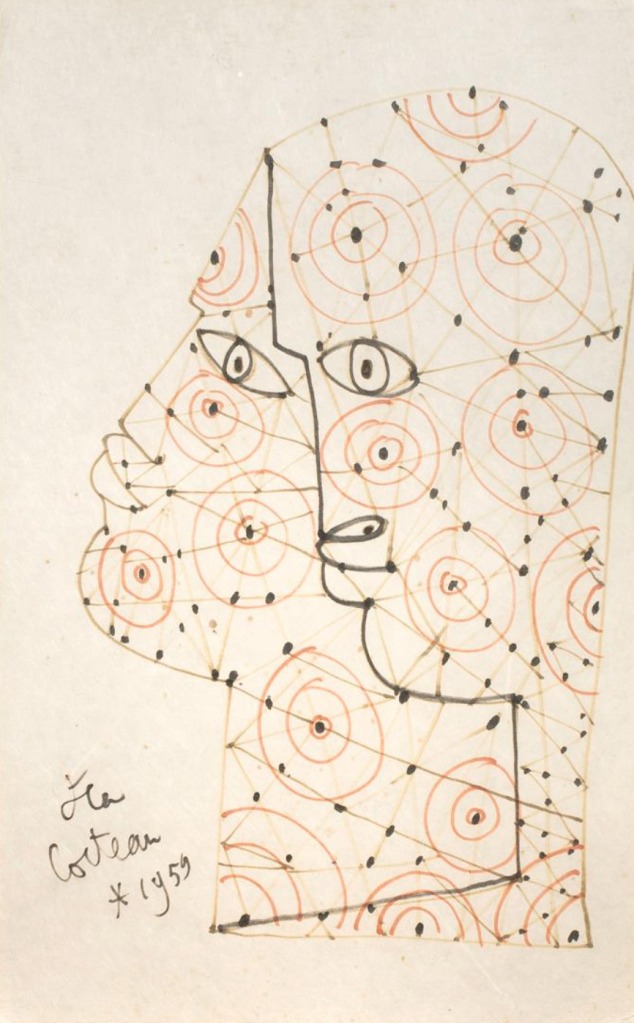
…
Las malas compañías acostumbran a llevarnos por buen camino. No siempre es así, pero sin atrevernos a andar con extraños, solo podremos seguir siendo los mismos. La filosofía tiene algo de esto: atreverse a ir con gente rara.
En las facultades de filosofía se hacen amigos raros, se leen autores raros y se empiezan vidas raras. Aprender a pensar es aprender a encontrar lo extraño de las palabras, de nuestros modos de decir y de estar en el mundo. Es extrañarse de lo que parece normal y desear ser un extraño entre extraños. Este deseo puede convertirse en una pose estética, ridícula y autorreferente. De esto también está lleno el mundo de la filosofía: de gente que no es rara sino que se hace la rara. La excentricidad es entonces un producto académico o cultural, una terapia o una estrategia de seducción. La extrañeza no se demuestra, se encuentra. No se escenifica, se comparte. Es un lenguaje secreto y discreto que solo puede ser hallado si bajamos la voz y empezamos a escuchar.
Se ha afirmado con frecuencia que la voz nunca es propia. Que «yo soy otro» y que muchas voces resuenan en la de cada uno. Para las culturas antiguas, esto tiene que ver con las vidas múltiples de las almas y sus relaciones con lo divino, con los muertos, con los animales… Para las sociedades modernas, esto significa que somos una expresión cultural que se acumula, consciente e inconscientemente, la experiencia colectiva que nos permite existir. Sin embargo, nos aferramos todavía, quizá por un afán de contradicción, a la ficción de la voz propia. En el caso de la autoría, esta ficción deviene un argumento de éxito y de poder. Mi voz es mía. Mi obra es solo mía. De tan ridículo es patético. Pero funciona. Y ahí seguimos.
La ficción de la voz propia se asienta sobre tres dimensiones: quién habla, a quién y con quién. Así, tenemos al autor (o emisor), a su público (o receptor) y a la comunidad en que esta relación tiene sentido (la academia, la esfera pública, el canon cultural, etcétera). Pero en esta tríada falta una pregunta: ¿a través de quién pensamos y hablamos? En este a través se abre otra geografía del pensamiento: la de las voces indirectas.
La voz indirecta es explícita cuando citamos, comentamos, glosamos o reproducimos palabras e ideas de otros. Esta práctica de préstamo se ha convertido, a través de los siglos, en la base de la actividad académica: citar para legitimar la propia voz. Citar bien y a quien corresponde es la condición para certificar la propia firma y pertenencia a una comunidad científica. En este sentido, se convierte en una convención autoritaria. Pero se trata de una práctica que viene de antiguo y que, precisamente, hace lo contrario: compartir las fuentes del propio discurso o narración. Tanto en Oriente como en Occidente, es habitual que los antiguos pensadores empezaran nombrando a quien les habían contado lo que iban a decir. Los griegos eran viajeros y su filosofía se hilvanó entre las diversas costas del mar Mediterráneo, sus conocimientos y sus historias. Del mismo modo, cualquier cuento oriental empieza con una narración que alguien ya ha contado alguna vez. Actualmente, desde las prácticas de la cultura libre, podríamos decir que citar o nombrar es abrir el código fuente del propio discurso para quienes deseen retomarlo o recombinarlo. Al mismo tiempo, es una expresión de agradecimiento hacia quienes nos han brindado esas palabras, nociones e ideas, a través de las cuales podemos seguir pensando y hablándonos.
La voz indirecta también puede ser implícita, incluso inconsciente. Son todas aquellas expresiones, modos de pensar y de hablar que impregnan nuestra manera de decir y de expresar. Si el cuerpo es vulnerable, la voz es permeable. Lo es la voz sonora, porque entonamos como hemos aprendido a cantar las palabras. Pero lo es, sobre todo, la voz de nuestro pensamiento: pensamos en los tonos que vamos adquiriendo e incorporando a lo largo de la vida. Decía Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites e mi mundo. Pero quizás es al revés: los límites de los mundos que compartimos, ingerimos y componemos desplazan y rehacen los límites de lo que podemos llegar a pensar y a decir. Así, pensar a través de otros es una práctica política que desacopla los mundos propios y desalambra las vidas privadas.
El mito de la autenticidad penaliza esta forma de convivencia entre presencias extrañas en la propia voz. Hay que reconducirla a lo identificable bajo dos estrategias fundamentales: o bien identificar lo irreductible de uno mismo o bien identificar al maestro o a la ideología que habla en ti y por ti. La primera alimenta la idea de la originalidad, de la verdad íntima o del yo como referencia última de cualquier ficción, idea o verdad. La segunda asegura las relaciones de filiación ideológica o cultural y organiza el sentido de lo que ocurre a partir de estas comunidades. El mito de la autenticidad tiene miedo de la cacofonía y de la ventriloquia del pensamiento. Percibe como confusión lo que es una forma de compañía. En vez de acogerlo, sospecha de lo extraño y lo expulsa. El mito de la autenticidad nace del miedo a comprender que lo más singular se desprende de lo menos propio.
Este libro es un encuentro de voces.
Marina Garcés: Malas compañías, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2022, pp.9-11
